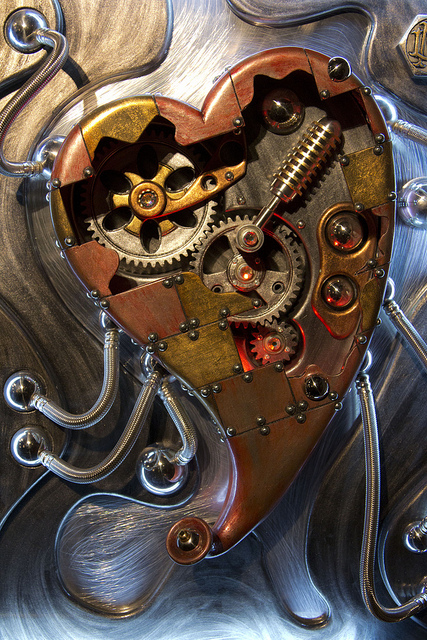 La insuficiencia cardíaca (IC) crónica es con frecuencia el estadio final de muchas cardiopatías. A pesar de los indudables avances en el tratamiento, continúa teniendo una elevada mortalidad y son frecuentes los ingresos y los reingresos hospitalarios. Para intentar abordar esta entidad en sus estadios iniciales y prevenir o retrasar el desarrollo del síndrome en su máxima expresión, es muy importante conocer la historia natural de la enfermedad.
La insuficiencia cardíaca (IC) crónica es con frecuencia el estadio final de muchas cardiopatías. A pesar de los indudables avances en el tratamiento, continúa teniendo una elevada mortalidad y son frecuentes los ingresos y los reingresos hospitalarios. Para intentar abordar esta entidad en sus estadios iniciales y prevenir o retrasar el desarrollo del síndrome en su máxima expresión, es muy importante conocer la historia natural de la enfermedad.
La IC crónica es un desafío de salud pública. La prevalencia de la IC crónica en España está en torno al 7% en mayores de 45 años, similar entre varones y mujeres. Se trata de una enfermedad cuya frecuencia está en aumento debido al envejecimiento de la población. No obstante, el pronóstico de la IC con alteración de la función sistólica del ventrículo izquierdo ha mejorado claramente en los últimos 20 años gracias a los adelantos terapéuticos. La adecuación del tratamiento farmacológico a las indicaciones de las guías clínicas reduce la morbimortalidad en enfermos con IC crónica. En esta entrada vamos a ofrecer unas pinceladas con los aspectos más relevantes de la guías europea y americana.
La Guía Europea de Diagnóstico y Tratamiento de la IC 2012, desarrollada por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en colaboración con la Asociación de Insuficiencia Cardiaca, es la actualización de la última guía europea publicada en 2008, con nueva evidencia sobre el diagnóstico, los tratamientos y la descripción de nuevos dispositivos para el manejo de la IC.
La ESC define la IC como un síndrome en el que los pacientes presentan síntomas (disnea en reposo o con el ejercicio, fatiga, cansancio y edemas de miembros inferiores) y signos típicos (taquicardia, taquipnea, edema pulmonar, aumento de presión venosa yugular, edema periférico, hepatomegalia), así como evidencia objetiva de anormalidades estructurales o funcionales cardiacas en reposo (cardiomegalia, tercer tono, anormalidades en el ECG, aumento de concentración de péptidos natriuréticos).
Según esta guía, el tratamiento farmacológico de la IC con función sistólica alterada está bien establecido: los pacientes deben recibir tratamiento estándar con fármacos que mejoran la expectativa de vida (IECA o ARAII en caso de que los primeros no se toleren, betabloqueantes y antagonistas de la aldosterona), mientras que el tratamiento orientado a mejorar los síntomas (diuréticos, ivabradina, hidralazina/nitratos, digoxina) debe estratificarse de acuerdo con la clase funcional de la enfermedad. No existe un tratamiento que haya demostrado claramente la disminución de la morbimortalidad en la IC con fracción de eyección conservada (IC diastólica). Los aspectos más novedosos en el manejo de la IC con función sistólica alterada, recogidos en esta actualización de 2012, son la ampliación de la indicación del uso de los fármacos antialdosterónicos y la indicación para ivabradina:
-Espironolactona/eplerenona: Los resultados del estudio EMPHASIS-HF han supuesto que los antialdosterónicos pasen a recibir un grado de recomendación I, con un nivel de evidencia A, en pacientes con IC con FEVI < 35% y presencia de síntomas persistentes a pesar del tratamiento con IECA y betabloqueantes. A la evidencia ya existente con estudios previos como el RALES y el EPHESUS (en el post-IAM), los resultados del EMPHASIS confirman el papel prioritario de estos medicamentos como tratamiento farmacológico estándar después de la introducción de los betabloqueantes. Desplazan, pues, a los ARAII como tratamiento adicional a la combinación de IECA + betabloqueante en caso de persistencia de los síntomas (se recomienda NO asociar IECA + ARAII + antialdosterónico). Los ARAII quedan entonces relegados a intolerancia a los IECA o los antialdosterónicos.
No se dispone de ningún ensayo comparativo entre ambos antagonistas de la aldosterona. Por ello el fármaco de inicio debe ser la espironolactona y sólo si el paciente desarrolla efectos adversos específicos, puede seleccionarse la eplerenona.
-Ivabradina: La eficacia de ivabradina en IC crónica se ha evaluado en el ensayo clínico SHIFT, donde se pone de manifiesto que reduce de forma significativa los riesgos asociados a la IC, encontrándose una relación directa entre el efecto de ivabradina y la frecuencia cardiaca (FC) inicial. No obstante, en el subgrupo de pacientes tratados con betabloqueantes no se encontraron diferencias significativas al añadir ivabradina. El estudio se limita a pacientes con ritmo sinusal y FC basal ≥70 lpm. La proporción de ancianos incluida en el estudio fue baja, por lo que no se puede generalizar al conjunto de población con IC. Es digno de mencionar que el punto de corte para inicio del tratamiento con ivabradina según esta guía es de 70 lpm, que claramente contrasta con el punto de corte establecido por la Agencia Europea del Medicamento para este medicamento, ligeramente superior (≥ 75 lpm). Se puede concluir, que la ivabradina puede mejorar el pronóstico de pacientes con IC sistólica, en ritmo sinusal y FC elevada, cuando los betabloquantes no son tolerados o cuando, tras la optimización de tratamiento estándar con dosis máximas toleradas, no se consigue una adecuada reducción de la FC.
Más recientemente, en 2013, se actualizó por tercera vez la Guía Americana de la IC AHA/ACCF, con algunas novedades como una clasificación de la IC en base a la fracción de eyección según esté reducida, preservada, límite o recuperada, conceptos que intentan un mayor nivel de detalle a la clásica separación sistólica-diastólica. Establece también las etapas A-D de la IC, que hacen hincapié en el desarrollo y la progresión de la enfermedad, mientras que las clases funcionales I-IV de la NYHA -que son las que adopta la Guía Europea- se centran en la capacidad de ejercicio y en el estado sintomático de la enfermedad. En cuanto al tratamiento farmacológico, se establecen recomendaciones similares a la Guía Europea, aunque sin incluir a la ivabradina por no estar autorizada en los EEUU.
[slideshare id=30309076&style=border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;&sc=no]
Entrada elaborada por Marisol Galeote Mayor








2 Comentarios